La última ola del Barómetro del CEO dibuja una sociedad catalana políticamente muy polarizada en el eje nacional, pero menos alineada con el independentismo que en el pico del procés, crecientemente preocupada por la inseguridad, la vivienda y las desigualdades, y atravesada por una fuerte desconfianza hacia la política y hacia las instituciones, aunque no hacia la democracia como principio ni hacia la protesta social como herramienta.
Relación Cataluña‑España: independencia, federalismo y autonomismo
El dato más llamativo en clave territorial es que el modelo de relación preferido ya no es la independencia, sino la comunidad autónoma dentro de España: un 33 % quiere que Cataluña sea una comunidad autónoma, frente a un 31 % que apuesta por un Estado independiente y un 23 % que prefiere una España federal; solo un 6 % opta por la categoría “región”. Esta distribución consolida la tendencia de los últimos años: el bloque autonomista‑federal suma claramente más que el independentista, pero sin que ninguno de los modelos se convierta en hegemónico.
En la serie histórica se observa que, desde 2015, el apoyo a la independencia ha retrocedido de forma gradual y que los valores actuales sitúan la opción independentista claramente por debajo de sus máximos, mientras crecen las preferencias por fórmulas intermedias como la España federal y el simple mantenimiento del statu quo autonómico. La conclusión politológica es que el conflicto territorial sigue estructurando el sistema de partidos y la conversación pública, pero la ventana de oportunidad para un proyecto rupturista mayoritario se ha estrechado de forma visible.
Cuando la pregunta se formula en términos binarios –“¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”–, el resultado se decanta con claridad por el “no”: 39 % a favor y 53 % en contra, con un 8 % de no respuesta. La serie longitudinal confirma que el “no” se mantiene por encima del “sí” desde hace años, con oscilaciones, pero con una brecha que en esta ola vuelve a ser de dos dígitos, consolidando un rechazo estable a la independencia en formato plebiscitario.
El cruce por simpatía de partido retrata una nación partida en dos universos políticos casi estancos: entre los simpatizantes de ERC, Junts y la CUP, el apoyo a la independencia se sitúa por encima del 70‑80 %, mientras que entre PSC, Comuns, PP y Vox domina abrumadoramente el rechazo. El CEO introduce, además, una pregunta sobre el cambio de opinión: dentro de quienes se declaran ahora favorables a la independencia, la gran mayoría dice que siempre ha pensado así, y entre quienes están en contra, también domina el “siempre he tenido este posicionamiento”, señal de identidades políticas muy sedimentadas y de escasa permeabilidad entre bloques.
En términos generacionales, los jóvenes mantienen niveles relativamente elevados de apoyo a fórmulas más ambiciosas que la mera autonomía, pero sin un clivaje generacional nítido que invierta el equilibrio de fuerzas: en todos los tramos de edad, las opciones autonomista y federal superan a la independencia, aunque entre los menores de 35 años el peso del independentismo y del federalismo es algo mayor que entre los mayores de 64. El resultado es un sistema territorialmente tenso, pero atrapado en un empate bloqueado: ninguna solución –ni continuidad autonómica, ni reforma federal, ni secesión– logra convertirse en relato de mayoría social.
Autoubicación ideológica: un territorio de centro‑izquierda con extremos fuertes
En el eje clásico izquierda‑derecha, la ciudadanía catalana se sitúa, como es habitual, en una posición claramente escorada hacia la izquierda: la media de autoubicación es 4,3 en una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha). La distribución muestra una concentración importante entre los valores 2‑4, mientras que las posiciones claramente de derechas (7‑10) siguen siendo minoritarias, lo que explica la debilidad relativa de PP y Vox en el sistema catalán, pese a su avance respecto a ciclos anteriores.
Por simpatía de partido, el mapa ideológico se ordena de forma muy nítida: CUP y Comuns ocupan la zona más a la izquierda, ERC y PSC se sitúan en una franja de centro‑izquierda, Junts se desplaza hacia el centro‑derecha, y PP, Vox y Aliança Catalana concentran las posiciones más derechistas. Este patrón encaja con el sistema de partidos catalán como subsistema asimétrico de la política española: la derecha estatal (PP, Vox) compite en un terreno cultural y sociológico predominante de centro‑izquierda, lo que obliga a modular discursos y alianzas.
El barómetro introduce tres escalas adicionales que enriquecen la cartografía ideológica: europeísmo, catalanismo y españolismo. En el conjunto de la población, la media en europeísmo es relativamente alta (en torno a 6,8), la de catalanismo se sitúa en un nivel también elevado (en torno a 6) y la de españolismo en torno a 4,8‑5, lo que refleja un nacionalismo catalán extendido, pero no excluyente, y una identidad española minoritaria, aunque no residual.
Los perfiles partidistas sobre estos ejes son muy elocuentes: los simpatizantes de Junts, ERC y la CUP se autoubican en valores altos de catalanismo y muy bajos de españolismo, consolidando un espacio nacionalista‑independentista claramente diferenciado. En cambio, los votantes de PSC y Comuns se sitúan en posiciones intermedias de catalanismo y un españolismo moderado, mientras que PP y Vox concentran los niveles más altos de españolismo y los más bajos de catalanismo, reeditando en Cataluña el clivaje nacional que estructura también la competencia política en el conjunto de España.
Principales problemas y prioridades: seguridad, vivienda y desigualdad
Cuando se pregunta por el principal problema de Cataluña, la respuesta ya no se sitúa en el eje nacional ni en la economía macro, sino en la combinación de inseguridad ciudadana, vivienda e insatisfacción con la política, en un contexto donde el acceso a la vivienda se convierte en uno de los grandes vectores de malestar. La tabla de “problema más importante” sitúa la inseguridad, el acceso a la vivienda, la sanidad, la insatisfacción con la política, la inmigración, el funcionamiento de la economía y el paro‑precariedad entre los asuntos más mencionados, con la relación Cataluña‑España por debajo de los picos de años anteriores.
La serie evolutiva confirma un desplazamiento de las preocupaciones: mientras que en 2017‑2018 el conflicto territorial y la cuestión identitaria ocupaban posiciones muy altas, hoy el protagonismo se lo disputan la vivienda, la inseguridad, la sanidad y la insatisfacción con la política, reflejando una “normalización” del malestar en clave socioeconómica y de calidad institucional. El auge de la inseguridad y de la inmigración como problemas percibidos encaja, además, con el crecimiento de formaciones que hacen de estos temas su eje programático, como Vox o Aliança Catalana, aunque siguen siendo minoritarias en términos de voto.
Por simpatía de partido, el mapa de preocupaciones es casi un espejo ideológico: entre los votantes de la CUP y los Comuns predominan la vivienda, la pobreza y las políticas sociales, mientras que entre los simpatizantes de PP y Vox destacan la inseguridad, la inmigración y la presión fiscal. Entre ERC y Junts, la relación Cataluña‑España y la “crisis de identidad catalana” siguen apareciendo como problemas clave, pero siempre combinados con vivienda, política social y sanidad, lo que sugiere que el electorado independentista ha reintroducido con fuerza la agenda social en sus prioridades.
Cuando se pregunta qué debería ser prioritario para el Gobierno de Cataluña, el cuadro se matiza pero refuerza la idea de que Cataluña pide, sobre todo, respuestas materiales: reducir la pobreza y las desigualdades, impulsar el crecimiento económico y mantener el orden y la seguridad pública aparecen sistemáticamente como los tres grandes ejes, por encima de “tratar las relaciones Cataluña‑España” o “luchar contra el cambio climático y la sequía”, aunque estos últimos conservan un peso significativo. La serie evolutiva muestra que el tratamiento de las relaciones Cataluña‑España como prioridad de gobierno ha perdido centralidad respecto a 2022‑2023, en paralelo al reequilibrio del conflicto territorial en la opinión pública.
Conjuntura económica y autopercepción material
La valoración de la situación económica es ambivalente: la economía catalana se percibe algo mejor que la española, pero en ambos casos domina el diagnóstico de “ni buena ni mala” o “más bien mala”. Un 27 % describe la situación económica de Cataluña como buena o muy buena, frente a un 42 % que la ve mala o muy mala; para España, las cifras son peores: alrededor de un tercio considera mala o muy mala la situación, con proporción algo menor de valoraciones positivas.
Respecto a la evolución, el recuerdo del último año sigue marcado por la prudencia: solo una minoría percibe mejora en la economía catalana, mientras que la mayoría la ve igual o peor que hace un año, aunque la proporción de quienes ven un empeoramiento se ha reducido en comparación con los momentos más agudos de la crisis inflacionaria. Cuando se proyecta a un año vista, el optimismo estructural se impone: alrededor de un 36‑42 % cree que la situación económica de Cataluña y de España mejorará, mientras que el resto se reparte entre los que esperan continuidad y los que anticipan un empeoramiento, con un pesimismo menos dominante que en 2022‑2023.
En el plano micro, la fotografía es más benigna: al comparar su situación económica personal con la de hace un año, una parte no trivial afirma estar mejor o igual, y al proyectarla a un año vista, la mayoría espera mejorar o, al menos, mantenerse. Esta brecha entre percepción macro (crítica) y percepción micro (algo más optimista) es típica de contextos en los que los discursos mediáticos y políticos sobre crisis y estancamiento conviven con experiencias vitales que no siempre se ajustan a esos relatos.
Percepción de la política, la democracia y los líderes
La situación política se valora peor que la económica, tanto en Cataluña como en España: una amplia mayoría califica la situación política catalana y española como “mala” o “muy mala”, con puntuaciones algo peores para la política estatal. La serie de los últimos años muestra que la insatisfacción con la política se ha cronificado: las valoraciones negativas se mantienen muy por encima de las positivas desde al menos 2019, con pocas oscilaciones al alza incluso en momentos de relativa estabilidad.
Sin embargo, esta frustración no se traduce en un rechazo a la democracia como sistema. La pregunta sobre satisfacción con el funcionamiento de la democracia refleja un malestar estructural (mayoría “poco” o “nada satisfechos”), pero estable en el tiempo y lejos de cualquier desplome abrupto. El apoyo de principio a la forma republicana frente a la monarquía sí es muy claro: alrededor de un 70‑75 % se declara republicano, frente a un 10‑15 % monárquico y un pequeño grupo que opta por “otra” o no responde.
En cuanto a la confianza en “los políticos catalanes”, la nota media es de 4,5 sobre 10, con una distribución que concentra muchos suspensos y relativamente pocos sobresalientes. El cruce por simpatía de partido revela un patrón clásico de sesgo partidista: los votantes de cada formación tienden a puntuar mejor a sus propios líderes y algo peor al conjunto de la clase política, pero incluso entre los electorados más gubernamentales las notas medias rara vez superan el 6‑6,5, lo que indica una confianza limitada incluso en los actores percibidos como más cercanos.
La valoración de la gestión del Govern catalán arroja una media de 4,9, ligeramente por encima de la del Gobierno español, que se sitúa en 4,3. La serie desde 2018 muestra una ligera mejora en la nota del Govern de la Generalitat, que ha pasado de valores en torno a 3,5‑4 a acercarse al 5, mientras que la del Gobierno central ha oscilado más pero se mantiene sistemáticamente por debajo de la catalana. En términos de aprobación (nota ≥5), alrededor de un 60‑70 % de los votantes de PSC, ERC y Comuns aprueban la gestión del Gobierno español, mientras que el rechazo es muy mayoritario entre PP, Vox y Aliança Catalana.
En el plano del liderazgo, Salvador Illa aparece como el candidato preferido para presidir la Generalitat, seguido por Carles Puigdemont, mientras que figuras emergentes como Sílvia Orriols ocupan espacios minoritarios pero significativos. En el ámbito estatal, Pedro Sánchez sigue siendo el líder preferido para la presidencia del Gobierno entre el electorado catalán, por encima de Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, confirmando la fortaleza relativa del PSOE en Cataluña y la debilidad del liderazgo de la derecha española en este territorio.
Autoubicación nacional, identidades y memoria familiar
Un rasgo muy sugerente del barómetro es la incorporación de la autoubicación ideológica de los padres, que permite observar la transmisión intergeneracional de orientaciones políticas. En promedio, los encuestados sitúan a sus progenitores algo más hacia la derecha que a sí mismos, con una fuerte concentración en el centro y la izquierda moderada, especialmente entre quienes se autoubican hoy también en la izquierda.
Por lugar de nacimiento de padre y madre, se detecta una ligera tendencia a ubicar más a la izquierda a los progenitores nacidos en Cataluña y algo más al centro‑derecha a los procedentes de otras comunidades autónomas o del extranjero, aunque con superposiciones importantes. Esta dimensión encaja bien con el clásico clivaje “autóctonos / procedentes de otras regiones de España” que ha marcado históricamente el voto nacionalista en Cataluña, pero muestra también procesos de mestizaje político tras varias generaciones de convivencia.
En el eje catalanismo‑españolismo, el gráfico de posición media por simpatía de partido resume de forma visual el conflicto de identidades: Aliança Catalana, la CUP, ERC y Junts se sitúan en máximos de catalanismo y mínimos de españolismo, PSC y Comuns ocupan la zona central con doble pertenencia atenuada, y PP y Vox se desplazan hacia el polo españolista. Esto confirma que el eje nacional sigue siendo el principal organizador del sistema de partidos, incluso en un momento en que las preferencias mayoritarias se inclinan por soluciones no rupturistas.
Participación política, protesta y tecnocracia
Más allá del voto, la encuesta explora la confianza social y las formas de participación. Casi seis de cada diez encuestados creen que “normalmente todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con la gente”, frente a un 41 % que opina que “casi siempre se puede confiar en la gente”, reflejando una sociedad moderadamente desconfiada en términos interpersonales. Sin embargo, esa desconfianza no se traduce en rechazo total a la acción colectiva: alrededor de un 60‑70 % considera que la protesta social es un instrumento eficaz para hacer rectificar a los gobernantes, y solo una minoría la ve inútil.
En las actitudes hacia la política, destaca el consenso en que “los políticos solo buscan su propio beneficio”, con niveles de acuerdo superiores al 70 %, y en que “a veces la política parece tan complicada que cuesta entender lo que pasa”, lo que apunta a una brecha de comprensión y de confianza entre representantes y representados. Aun así, una parte relevante de la población cree que “la gente de la calle puede influir en lo que hacen los políticos”, lo que sugiere una cultura política crítica pero no cínica del todo, abierta a la participación y a la movilización.
Las preguntas sobre tecnocracia dibujan una tensión entre expertocracia y populismo: una mayoría está “muy o bastante de acuerdo” en que los problemas sociales deberían afrontarse “en base a estudios científicos y no a prioridades ideológicas” y que “los problemas del país requieren expertos no políticos para ser resueltos”, mientras que también es elevada la proporción de quienes prefieren “confiar en la sabiduría de la gente corriente más que en las opiniones de los expertos”. Además, una mayoría se muestra partidaria de que los gobernantes tengan un nivel de estudios y conocimientos superior al de la ciudadanía, reflejando una demanda simultánea de representación cercana y de competencia técnica.
Medios, redes y polarización del ecosistema informativo
En el terreno mediático, la televisión y las conversaciones con familiares y amistades siguen siendo las principales fuentes de información política cotidianas, aunque el uso de redes sociales para informarse de política es muy intenso entre los jóvenes. La lectura de prensa, en papel o digital, mantiene un peso relevante, pero claramente inferior al de la televisión y las redes, sobre todo entre los menores de 35 años.
Por edad, el patrón es claro: entre 18 y 24 años domina un consumo intensivo de redes sociales y conversaciones horizontales, con menor peso de la televisión tradicional y la radio, mientras que a partir de los 50 años se invierte el equilibrio. Por simpatía de partido, se observa una cierta segmentación: los electorados de la izquierda y del catalanismo moderado tienden a combinar más fuentes y a usar intensivamente prensa y redes, mientras que los de derecha e incluso los abstencionistas dependen en mayor medida de la televisión y del boca a boca.
Esta configuración alimenta un ecosistema informativo de cámaras de eco cruzadas: segmentos jóvenes, muy conectados y expuestos a contenidos altamente polarizados en redes, conviven con generaciones mayores más dependientes de los informativos televisivos y de los marcos interpretativos de los grandes medios. En un contexto de fuerte clivaje nacional y creciente centralidad de temas como seguridad, inmigración y vivienda, esta fragmentación del espacio informativo favorece la consolidación de subculturas políticas relativamente aisladas entre sí.
Inmigración, seguridad y militarización europea
La inmigración ocupa un lugar central en el repertorio de preocupaciones y actitudes. Una mayoría significativa está “muy o bastante de acuerdo” con que “hay demasiada inmigración” y con que “el Gobierno ha perdido el control de quién entra”, pero al mismo tiempo un porcentaje también muy alto afirma que “la inmigración hace una contribución muy valiosa al mantenimiento de la economía y los servicios” y que “sin inmigración el futuro de Cataluña sería peor”. Esta ambivalencia –reconocimiento de la contribución económica y a la vez percepción de exceso y de descontrol– es típica de sociedades receptoras maduras, donde la inmigración se ha vuelto estructural.
Por simpatía de partido, las posiciones se polarizan: entre Vox, PP y Aliança Catalana se dispara el acuerdo con los enunciados más restrictivos (“hay demasiada inmigración”, “el gobierno ha perdido el control”), mientras que entre Comuns, CUP y en buena medida PSC y ERC crece el énfasis en la contribución positiva y en la crítica a la demagogia antiinmigración. Las diferencias por edad son más matizadas, pero en general los más jóvenes se muestran ligeramente más abiertos hacia la inmigración, lo que apunta a un posible cambio generacional a medio plazo, aunque aún poco nítido.
En política exterior y seguridad, la mayoría ve “muy o bastante necesario” el refuerzo de las capacidades militares europeas, con cierto gradiente generacional (más apoyo entre mayores) y diferencias partidistas: los electores de PSC, Junts, ERC y PP muestran niveles importantes de apoyo, mientras que en espacios más a la izquierda crecen las posiciones críticas o escépticas. Este dato sitúa a Cataluña dentro de la corriente mayoritaria europea favorable a la “autonomía estratégica” y al reforzamiento de la defensa en un contexto de guerra en Ucrania y tensiones globales.
Conclusión: un territorio cansado del conflicto, pero atrapado en él
Leído en conjunto, el Barómetro del CEO de otoño de 2025 describe una Cataluña que ha salido de la fase aguda del procés, pero no de su legado: la independencia ya no es la opción mayoritaria, pero el eje nacional sigue ordenándolo todo; la sociedad demanda políticas materiales –vivienda, seguridad, desigualdad–, pero los partidos continúan compitiendo sobre el relato del conflicto territorial y la relación con el Estado. La combinación de desconfianza hacia la política, apoyo muy amplio a la república, malestar con el funcionamiento de la democracia y, al mismo tiempo, confianza en la protesta y en la ciencia como guía de la acción pública, produce un electorado exigente, poco indulgente con las élites y proclive a penalizar a quien no ofrezca resultados tangibles.
En ese contexto, la correlación de fuerzas que dibuja el barómetro –PSC como primer actor, independentismo dividido pero aún central, derecha españolista en crecimiento, nuevas derechas identitarias en el margen– anticipa una legislatura de geometría variable, donde las grandes decisiones sobre la relación Cataluña‑España difícilmente podrán tomarse al margen de una agenda social y económica que la ciudadanía ha colocado en primer plano







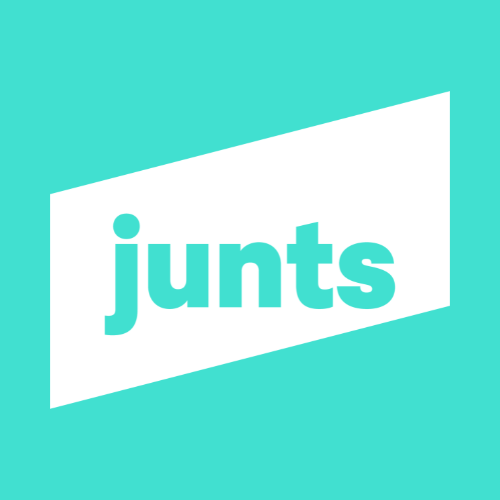


























































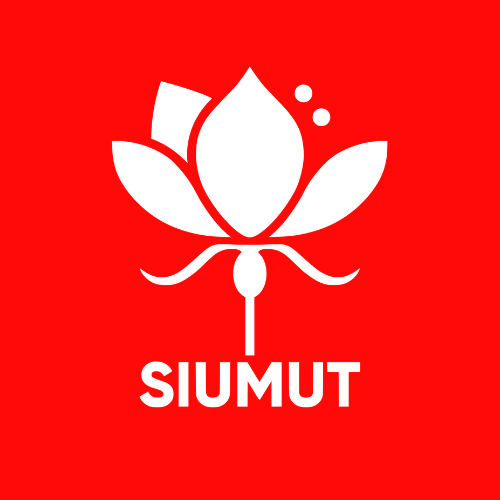











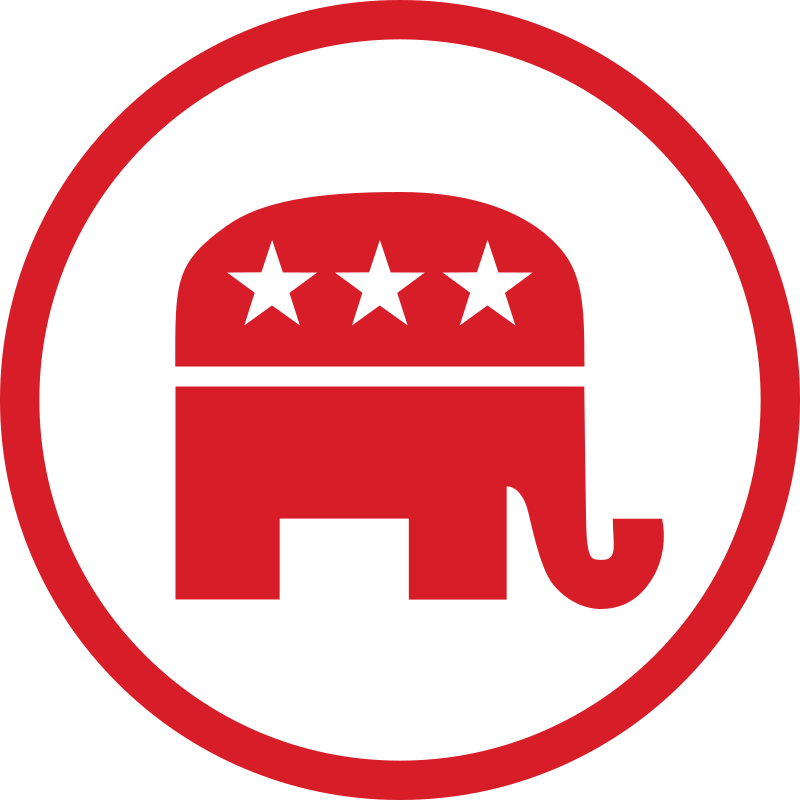


























































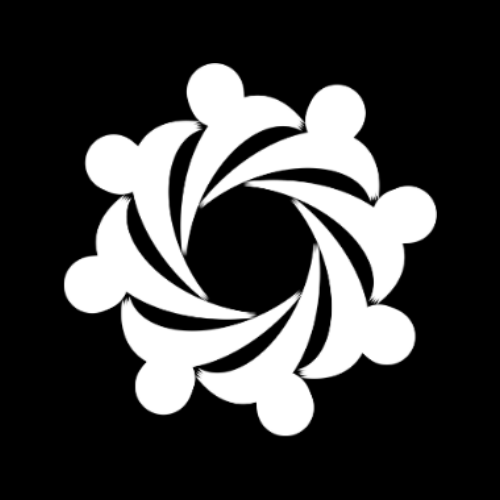

























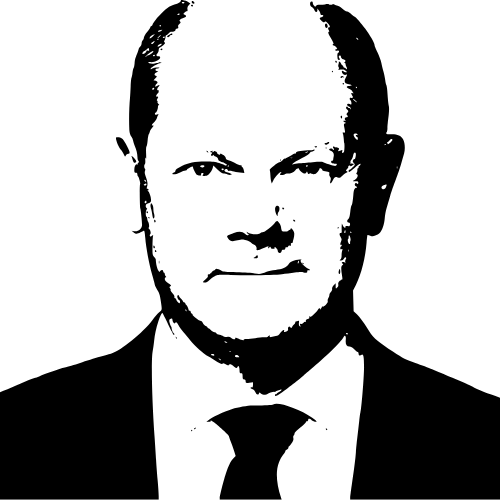





















Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.