Los que ahora tienen cuarenta o cincuenta años nacieron cuando al dictador le quedaban pocos años de vida, y crecieron aún en medio del odio. Sus padres temían a los fantasmas del pasado, y odiaban para protegerse. Hacer política, entonces, consistía en hablar con ira del pasado: la guerra, los malos, los buenos… En los años setenta no todos odiaban lo mismo, porque cada uno tenía fantasmas diferentes, pero el odio era todavía general. Estaba muy vivo en el país el viejo asunto de las dos Españas.

Pero resultó que los padres de aquellos niños, que eran hijos del odio porque nacieron durante una guerra civil, fueron los que acabaron con él. Construyeron un país mejor para sus hijos, que entonces eran niños, en el que en vez de repudiar al otro, aprendieron a pensar que, como mucho, el adversario estaba equivocado. Enseñaron a sus hijos a ser clementes y a tolerar las diferencias. A los padres de entonces transmitir esos valores les resultaba especialmente difícil, porque les habían inculcado los contrarios. Aquella generación, que ahora tiene setenta, ochenta, noventa años, merece mucho respeto. Sus hijos se hicieron adultos en una tierra donde los padres tenían miedos y habían crecido en medio de una pesadilla, pero les empujaron a vivir con confianza y a construir tranquilos un futuro mejor.
Y sus hijos les hicieron caso. Maduraron en un país que iba claramente hacia adelante: más abierto, cada vez menos integrista y mucho mejor para vivir. El odio y el miedo quedaron arrinconados, recluidos en arrabales fáciles de manejar: cuatro pintadas mal hechas, paredes o suelos pintarrajeados con mensajes rabiosos que nadie tenía en cuenta. Eso era todo lo que quedaba de la guerra:


Pasaron los años, fueron escaseando cada vez más las pintadas, y de pronto, los niños de los años setenta se dieron cuenta de que eran adultos: treinta y tantos años después de comenzar su camino, tenían un buen país entre las manos, y llegaba el tiempo de coger las riendas.
Era 2006.
Diez años más tarde, ahora, las riendas les siguen esperando, o más bien han pasado de largo. Sus padres, los que venían del odio, se les están muriendo, y ellos, que deberían haber recogido la antorcha, ven cómo un presidente que parece un anciano lleva meses diciendo que no a todo. Mientras tanto, muchos de sus propios hijos han irrumpido de sopetón para decir también que no, a codazos. El ambiente se ha vuelto a llenar de resentimiento.
Aquí estamos, de nuevo, encajonados entre el odio y el miedo, recibiendo noes a diestra y a siniestra, negativas completamente diferentes pero en la práctica indistinguibles. Finalmente volvemos a vivir en medio de fantasmas. Los de los hace cincuenta años se llamaban “guerra”, “comunismo”, “fascismo”, “libertinaje”, “ETA”. Los de ahora se llaman “desempleo”, “recortes”, “IBEX”, “Venezuela”, “coletas”.
¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha sido de nuestro país, de la convivencia razonable que construyeron nuestros viejos?
Lo que ha pasado ha sido una crisis económica brutal para la que no nos habíamos preparado: frente la que, más bien, nos habíamos ido desarmando. Una crisis que tenía que llegar, pero que no nos dio la gana de prever. Y cuando llegó nos encontró viviendo en burbujas que explotaron de pronto dejándonos en el aire, a cien de metros de altura y sin paracaídas. En poco tiempo millones de ciudadanos fueron arrojados al suelo, de golpe: a la miseria, la pobreza, la emigración. Millones de semillas fueron arrojadas para que hicieran nacer otra generación del odio.
Esa nueva generación del odio ya la tenemos aquí. Son esos que están ahora, metiendo el miedo en el cuerpo a nuestros mayores.
Es lógico que los jóvenes nos hayan salido así: tienen sobrados motivos para estar indignados. Esta década maldita por la que hemos pasado nos ha desquiciado a todos. Y ellos son más vulnerables. No son responsables sino víctimas, y tienen, al menos, la valentía de rebelarse.
Todos somos culpables de la fractura social en la que nos hemos metido. Los gobiernos no previeron: se contentaban con las estadísticas que ofrecían excelentes datos del PIB pero mediocres cifras de desempleo. Se resignaron en 2000, en 2004, incluso en 2008, a tener un país milagroso que sin embargo arrastraba una tasa de paro que triplicaba la que nos correspondía. Esa contradicción flagrante debería haber bastado para hacerles entender que estaban haciendo muchas cosas mal: un país con quince millones de cotizantes no puede vivir en medio de una burbuja de riqueza y conservar dos millones de parados. Pero en aquellos años ni los gobiernos ni los ciudadanos quisimos verlo. Nadie deseaba enterarse de que si algunas cosas no encajaban cuando todo iba tan bien, eso significaba que terminarían por marchar rematadamente mal en cuanto la situación se torciera un poco.
Al alcanzar 2007 y 2008 llegó lo inevitable, la caída. Y en 2009 y 2010 la cruda realidad hizo revivir ese odio tan nuestro, que estaba larvado pero no extinto. Ante el precipicio en que íbamos cayendo todos buscamos culpables que nos exculparan. Es humano. Volvimos la vista a la vieja España de las dos Españas: volvimos a odiar y a culpar a los otros.
Volvimos a culpar a los otros, y a odiarlos
En Catalunya encontraron un culpable, que se llamaba España, y algunos lo odiaron. Las derechas encontraron un culpable, que se llamaba José Luis, y lo odiaron. Años después siguen viviendo de las rentas de ese odio, transformado en miedo. Ahora lo llaman “Pablo”, y convierte en votos el temor de los ancianos. Las izquierdas encontraron también su culpable y sus fetiches. Los llamaron recortes, capitalismo, neoliberalismo, banca, IBEX,… hasta resumirlo en una sola palabra: Rajoy. Y ahí continúan, afianzando su odio y buscando nuevos objetos ciudadanos a los que odiar para cuando Mariano ya no esté. Que será pronto.
Pero ya antes, en 2011, la tensión resultaba insoportable, y las calles se llenaron de gentes indignadas. Por suerte, esa indignación ha encontrado cauces y terminó por entrar en 2015 en el Congreso. Esta vez hemos hecho las cosas mejor, hay que reconocerlo. La rabia contenida no ha irrumpido en el Parlamento, como solía, aliada con la fuerza bruta, con un tricornio y una pistola en la mano, sino con rastas, dando besos a los amigos y amamantando criaturas. Ha entrado con toda la legitimidad y con todo el derecho, sin cometer la villanía de forzar las puertas.
Ocurre, sin embargo, que la legitimidad es necesaria pero no suficiente. En esta España de los años 2010, hemos dejado de ver en el vecino a alguien equivocado. Volvemos a proclamar lo que siempre gritaron los españoles: que el vecino es un tipo a quien merece la pena odiar y despreciar. El odio lo ha inundado todo, con el estilo más carca posible, por mucho que ahora se utilice medios impronunciables para nuestros antepasados: twitter, facebook, foros, whatsapp. El viejo odio se ha puesto ropajes nuevos para crear una generación iracunda, sin esperanza, que necesita identificar el rostro de los culpables. Pero a quien tiene algo de experiencia, todo esto no le engaña: esto no es el cambio, esto es lo de siempre. Estos chicos de ahora son nuestros propios abuelos reencarnados: el mismo rostro, la misma ira, el mismo encono ciego.
¡Qué viejos resultan los jóvenes: qué rematadamente carcas y previsibles!
Ocupan ya plaza en el Parlamento y en la sociedad. Pero no ha cambiado prácticamente nada en cien años: apenas las ropas con las que se viste el odio, nunca su fundamento. Los bisnietos son clones de sus bisabuelos.
Afortunadamente, no todo es así. Junto al odio convive la esperanza y el afán sincero de mejorar. Junto al resentimiento, hay ganas de construir. Somos más cultos y estamos más preparados que en el pasado. El problema es que, de momento, lo malo ahoga a lo bueno. En esas estamos. Algunos proclaman que “el cambio soy yo”, y creen que esa proclamación es democrática. Pero el cambio o somos todos o no será. No se puede cambiar dando la espalda a una parte de la sociedad. Y lo cierto es que la mitad de España odia al Partido Popular, pero la otra mitad tiene pavor a Podemos, así que ambos están incapacitados para capitanear nada que nos sirva a todos.
La mitad de España odia al Partido Popular, pero la otra mitad tiene pavor a Podemos, así que ambos están incapacitados para capitanear nada que nos sirva a todos.
El trabajo de los padres de la transición, ahora abuelos, ya casi muertos (algunos definitivamente muertos) se ha venido abajo. Volvemos a las dos Españas, con una muerta de miedo, otra llena de odio, y ambas adjudicando a la contraria el papel del culpable. Así, para muchos, quien tiende puentes es un cobarde traidor a sus principios, y quien los dinamita es un luchador coherente por los únicos ideales verdaderos.
Unos beben del odio. Otros del miedo:
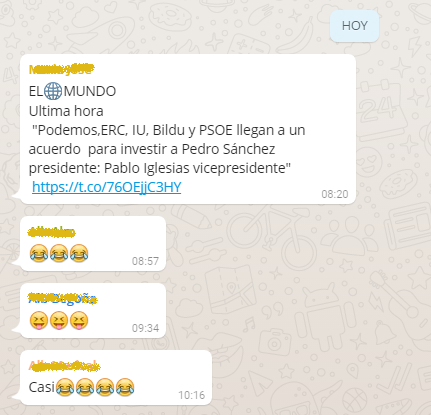

Tardaremos tiempo en suturar heridas hasta conseguir que disminuya otra vez la intolerancia. Los años de crisis, las injusticias, la brutal pobreza y desigualdad que nos rodea, nos han enterrado el corazón en cal viva y luego lo han exhumado para exponerlo en mitad del Congreso. Y aunque todos crean que el culpable es el otro, la culpable es toda una sociedad que en los años 90 y en los años 2000 no supo adoptar las reformas necesarias para que, cuando las cosas vinieran mal, estuviéramos preparados. Ninguna medida correctora se adoptó. Ningún cambio profundo que nos mejorara más allá de la superficie. “Ya marchamos bastante bien”, parecíamos pensar. No toquemos nada, no molestemos a nadie, que nadie nos monte una manifestación por atacar sus privilegios, dejémonos llevar… Ni en lo territorial, ni en lo económico, ni en lo social se emprendieron las reformas que todos los expertos recomendaban, y que nos hubieran preparado para el futuro. No hubo ambición ni sentido de Estado. “Que inventen ellos”, decía el tatarabuelo Unamuno. “Que reformen otros” proclamaron para sus adentros Aznar y el primer Zapatero, corresponsables de las burbujas y los crecimientos ficticios. Y como no hicieron reformas cuando se podía, Zapatero y Rajoy tuvieron luego que adoptar salvajes recortes, cuando ya era tarde para cualquier otra cosa.
¿Nos quedaremos anclados en esta situación, o es algo pasajero? No lo sabemos aún. De lo que ocurra entre el día de hoy y el 26 de junio depende, en gran parte, nuestro futuro: de la grandeza o la miseria, del egoísmo o la generosidad que tengan los que deciden en nuestro nombre. Importa y mucho, si finalmente optamos por un gobierno de concordia o por otro de confrontación. No es lo mismo. No será lo mismo. Y si no hay gobierno, si finalmente llegamos al 26-J, los ciudadanos tendremos la palabra. Entonces será nuestro momento. Va siendo necesario que demos una patada en el trasero de las dos Españas que se miran al espejo, se odian, se temen y se necesitan mutuamente. Solo si lo hacemos así saldremos de esta.
“La concordia fue posible“, es el lema que nos dejó la época de Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Ahora, después de esta década maldita, lo hemos dilapidado todo y hemos vuelto al resentimiento, olvidando que el reflejo lleno de odio que vemos en los ojos del otro, no es la imagen de quien miramos sino nuestro propio y repugnante rostro.

Hace 37 años, de tapadillo y en mitad de Semana Santa, Adolfo Suárez tuvo el coraje de legalizar el Partido Comunista, enfrentándose a toda una historia de odio para superarla. Ahora, lo que ocurra de tapadillo y en mitad de la Semana Santa de 2016, marcará para siempre nuestro futuro. Solo hay dos opciones de gobierno: la concordia o la exclusión. O llegamos a un acuerdo amplio entre diferentes que ceden y trabajan en común, u optamos por el frentismo que se impone contra el adversario.
Las consecuencias de que optemos por uno u otro camino serán muy diferentes.







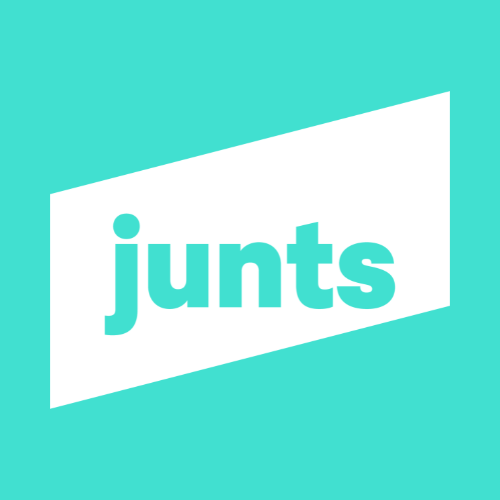


























































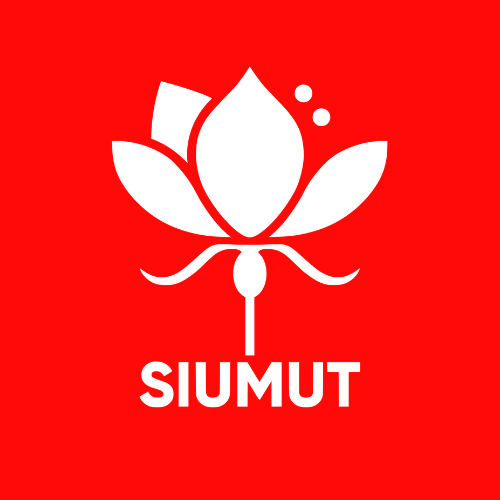











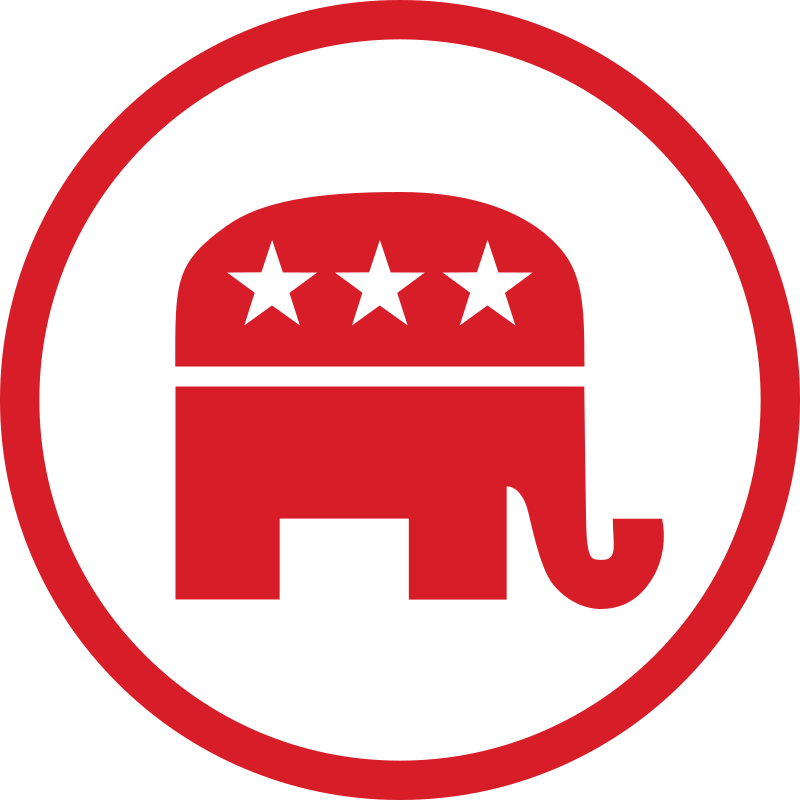


























































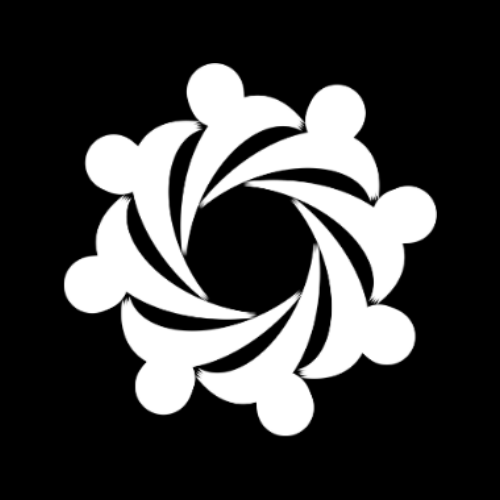















































Tu opinión
Existen unas normas para comentar que si no se cumplen conllevan la expulsión inmediata y permanente de la web.
EM no se responsabiliza de las opiniones de sus usuarios.
¿Quieres apoyarnos? Hazte Patrón y consigue acceso exclusivo a los paneles.